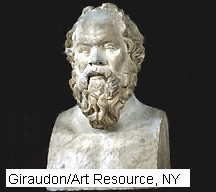
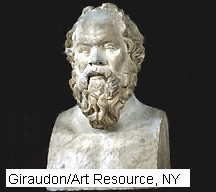
SÓCRATES (470/399 antes de J. C.), nac. en Atenas, fue hijo de un escultor, Sofronisco, y de una comadrona, Faenarete. Este último hecho fue mencionado por Sócrates, según parece, numerosas veces, relacionándolo con su pretensión de ser el comadrón de las ideas, el especialista en la mayéutica, EITIK rkXvtj, intelectual. Sirvió en varias guerras y se distinguió en las batallas de Potidea (432), Delio (424) y Antípolis (422). Amigo de Aritias y de Alcibíades (amistad que fue muy criticada), reunió pronto una buena cantidad de fieles discípulos, entre los cuales se distinguieron Platón, Jenofonte, Antístenes, Arístipo y Euclides de Megara, varios de ellos fundadores de las llamadas escuelas socráticas. Considerado con frecuencia como uno de los sofistas, y especialmente como interesado en sustituir los antiguos dioses oficiales por nuevos dioses, se atrajo pronto numerosos enemigos. Aristófanes lo caricaturizó en varias de sus comedias, en particular en Las Nubes, pero el poeta no fue ni mucho menos el más encarnizado de sus adversarios. Más se destacaron al respecto los que dieron estado oficial a los cargos murmurados contra Sócrates de corrupción de la juventud y de impiedad, 'aakfleza -el grave, y frecuente, cargo que se hacía en la época-: Melito, Anito y Licón. En 399 Sócrates fue condenado a beber la cicuta. Aunque se le propuso huir de la prisión, no aceptó el ofrecimiento y prefirió hacer culminar con una muerte libremente aceptada una vida que había estado constantemente dirigida a dar a entender a los hombres que la filosofía no es una especulación sobre el mundo añadida a las otras actividades humanas, sino un modo de ser de la vida por el cual es preciso, cuando convenga, sacrificarla. Sócrates no escribió nada y, al revés de otros filósofos (como dice Diógenes Laercio), no se movió de su ciudad natal excepto para sus servicios como soldado. Su actividad constante consistió en charlas en las plazas de Atenas con cuantos quisieran buscarse a sí mismos y encontrar la fuente de la virtud. Su habilidad consistía en persuadir y disuadir (Dióg. L., 11, 29); su método no era la exposición, sino el diálogo y, sobre todo, la interrogación.
La figura de Sócrates es muy compleja: tanto ella como sus doctrinas han sido objeto de numerosos debates. Las fuentes directas por las cuales conocemos a ambas (la comedia ática, Platón y Jenofonte) no permiten formarse una imagen completamente clara del filósofo. Lo que le ha sido añadido (especialmente por Platón) y lo que le ha sido quitado son asuntos aún muy discutidos; la figura de Sócrates sigue siendo, pues, como indica Olof Gigon, un problema no resuelto. Con el fin de no dejar escapar nada esencial de ella procederemos primero a presentar la personalidad y la obra de Sócrates en la forma más tradicional y que mayor influencia ha ejercido sobre las posteriores doctrinas e ideales de vida, y daremos luego una información esquemática sobre lo que se ha llamado la cuestión socrática. En esta última sección nos referiremos a las figuras de Sócrates. El propósito de la misma no es sólo el de aportar sobre Sócrates mayor información histórica, sino también el de equilibrar por la mención de los aspectos cuestionables el inevitable dogmatismo de la primera presentación.
Sócrates aparece ante todo no como un hombre que ofrece una nueva doctrina cosmológica al modo de los pensadores de Jonia, de Heráclito o de los pluralistas, o que se presta a debatir todas las materias, como los sofistas, sino como un hombre que ataca dondequiera toda doctrina que no tenga por objeto único examinar el bien y el mal. Las controversias con los cosmólogos y con los sofístas no constituyen, sin embargo, un desprecio de la filosofía; representan una oposición a seguir filosofando dentro del engreimiento, la satisfacción y la suficiencia. La sabiduría se resume, ante todo, en una limitación; Sócrates se descubre, por boca del oráculo de Delfos, el más sabio de todos los hombres justamente porque es el único que sabe que no sabe nada. Los cosmólogos y los sofistas habían pretendido poseer muchos saberes; olvidaban, según Sócrates, que el único saber fundamental es el que sigue el imperativo: «Conócete a ti mismo». Desde ese punto de vista es fácil establecer una clara línea divisoria entre el subjetivismo sofistico y el subjetivismo socrático. Según los sofístas, el sujeto humano es un espejo de la realidad; siendo ésta multiforme, el espejo presenta numerosas facetas. Según Sócrates, el sujeto humano es el centro de toda encuesta. Como ésta se reduce a una sola ingente cuestión -«conocer el bien»-, el sujeto ofrece una sola imagen. Si se sigue hablando de saber, habrá, pues, que entender éste en otro sentido; con Sócrates cambia, en efecto, la dirección del pensamiento. Se trata de conocer ante todo qué debe conocer el hombre para conseguir la felicidad, la cual es primordialmente felicidad interior, no goce de las cosas externas, las cuales no son en principio eliminadas, sino, por así decirlo, suspendidas. En último término, puede preguntarse por la Naturaleza siempre que se tenga presente que este saber es vano si no va encaminado a iluminar la realidad del hombre. Y como la realidad del hombre es para Sócrates de carácter moral, la cuestión moral, y no la cosmológica o la epistemológica, se sitúa en el centro de la filosofía.
La irritación causada por Sócrates en muchos hombres de su tiempo podía ser debida a que veían en él al destructor de ciertas creencias tradicionales. Pero se debió sobre todo a que Sócrates intervenía en aquella zona donde los hombres más se resisten a la intervención: en su propia vida. Por medio de sus constantes interrogaciones Sócrates hacía surgir dondequiera lo que antes parecía no existir: un problema. De hecho, toda su obra se dirigió al descubrimiento de problemas más bien que a la busca de soluciones. El problema hacía desvanecerse los falsos saberes, las ignorancias encubiertas. Mas para descubrir problemas se necesita hacer funcionar continuamente el razonamiento. Sócrates aceptó esta necesidad; más aún, la convirtió en una de sus máximas virtudes. Por este motivo, la virtud y la razón no son para Sócrates contradictorias. Todo lo contrarío, uno de los rasgos más salientes de su doctrina es la equiparación del saber y de la virtud. La única condición que puede imponerse al primero es que sea auténtico; tan pronto como esta condición quede cumplida se descubrirá que el conocimiento conduce a la vida virtuosa y, viceversa, que ésta no es posible sin conocimiento. Se ha dicho que esta racionalización socrática de la virtud y del bien ofrece no pocas dificultades. En algunos momentos decisivos de la vida de Sócrates no fue la razón lo que lo guió, sino su demonio interior, el cual le indicaba, al modo de una conciencia moral, los límites de sus acciones. Pero en términos generales puede decirse que sin el constante razonar el descubrimiento de lo que es justo, bueno y virtuoso sería imposible. De ahí el papel fundamental que desempeña en Sócrates la definición, de la cual es considerado como el inventor. Es un procedimiento que a veces consigue su objetivo -el de precisar lo que es aquello de que se trata- Pero es también un procedimiento que muestra con frecuencia lo difícil que es llegar a producir definiciones. Por lo tanto, más bien que de definición se trata muchas veces en Sócrates de empleo de la dialéctica. Sin ésta no se podría confundir al adversario, pero sin confundir al adversario no podría hacerse con él lo que Sócrates ante todo se proponía: iluminarlo, extraer de su alma, por medio de preguntas, lo que el alma ya sabía, bien que con un saber oscuro e incierto. De este modo puede verdaderamente enseñarse la virtud. Imponer la virtud mediante la ley, mostrarla mediante el ejemplo son cosas recomendables, y aun necesarias, pero no suficientes. La virtud debe aparecer como el resultado de una busca racional infatigable en el curso de la cual el hombre se va adentrando en sí mismo a medida que va desechando toda vana curiosidad.
Hemos indicado al comienzo que la imagen que se ha presentado de Sócrates no es siempre clara. Ha llegado el momento de resumir las más importantes interpretaciones que se han dado acerca de su persona y su obra.
Ya las tres fuentes más directas que tenemos de Sócrates difieren en muchos respectos. La imagen que ofrece Platón en sus diálogos (especialmente en los primeros ' donde parece haber reproducido con mayor fidelidad las conversaciones socráticas) es considerada por muchos como la más justa, pero se ha subrayado que en ciertas ocasiones es excesivamente idealizada. La imagen que ofrece Jenofonte (especialmente en los Memorabilia) contiene muchos elementos coincidentes con los de Platón, pero muchos otros distintos. Tal imagen sigue siendo la de un sabio enteramente volcado sobre la identificación de la virtud con el saber. Pero la figura de Sócrates que se desprende de ella es considerablemente menos atractiva que la platónica; hay en ella bastantes rasgos que pueden considerarse hasta vulgares. La imagen de Arístófanes es caricaturesca, pero se ha advertido que debe de haber alguna verdad en ella, pues de lo contrario los asistentes a las representaciones de Las Nubes no hubieran siquiera reconocido en ella a Sócrates. Se plantea, pues, un problema relativo al grado de veracidad que cabe atribuir a cada una de estas fuentes.
Las discusiones al respecto entre historiadores y filósofos han girado en la mayor parte de los casos en torno a las imágenes de Platón y Jenofonte. Las opiniones son muy variadas. Algunos autores (como A. Döring y en parte V. Brochard) se han inclinado por el Sócrates jenofóntico. Otros (como A. E. Taylor y J. Burnet) se han manifestado decididos partidarios del Sócrates platónico y han declarado que la imagen aristofánica es la caricatura de algo noble que sólo Platón captó adecuadamente. Con ello se deshace, al entender de Taylor y Burnet, la frecuente objeción de que ni Aristófanes ni Platón podían describir una completa falsedad sin correr el riesgo de perder su reputación literaria. Otros (como K. Joël), manifiestan que la imagen jenofóntica es de origen cínico, y que el ideal del sabio socrático pintado por Jenofonte es casi equivalente al ideal del sabio propuesto por Antístenes. Otros (como Antonio Tovar) señalan que hay ver dad tanto en la imagen platónica como en la jenofóntica: Sócrates fue un genio en el cual se dieron las más sorprendentes contradicciones. Otros (como A. -H. Chroust) consideran que el Sócrates literario (platónico y jenofóntico) es una figura legendaria creada en el curso de abundantes discusiones, especialmente de carácter político. Es difícil decidirse por una interpretación determinada. Contribuye, además, a la confusión el hecho de que Sócrates haya podido dar origen a tan diversas formas de pensamiento como el platónico, el cínico y el megárico (por no hablar de las posteriores escuelas que reclamaron a Sócrates como principal mentor). Una de las grandes cuestiones debatidas es la mayor o menor proporción de intelectualismo y de racionalismo en la figura y en la doctrina de Sócrates. Esta proposición es escasa en la interpretación jenofóntica (donde Sócrates se acerca al tipo de hombre práctico y prudente) y máxima en la interpretación platónica (donde Sócrates aparece como un «intelectualista»). Observemos que algunos ataques modernos contra Sócrates se han basado en la interpretación segunda. Así, Nietzsche (el cual, por lo demás, sentía por Sócrates una constante fascinación) consideró al filósofo como el «sepulturero» de una gran metafísica emprendida por los presocráticos, especialmente por Anaximandro y Anaxágoras. Con ello se convirtió Sócrates, según Nietzsche, en el racionalizador y, por ende, en el destructor -el destructor del mito en favor de la razón.
Varios autores han defendido opiniones eclécticas: es el caso de H. Maier. Otros han mantenido tesis sugestivas, pero de muy difícil defensa. Entre ellos mencionamos, a modo de ejemplo, a A. D. Winspear y T. Silverberg. Según estos autores hay un «Sócrates humano y real» que ninguna de las fuentes clásicas reproduce exactamente. Tal «Sócrates auténtico» fue en sus primeros tiempos un partidario de la escuela de Anaxágoras y, por lo tanto, un amigo del «saber experimental». Pobre artesano perteneciente a las clases menos distinguidas de la sociedad ateniense, este Sócrates se fue elevando hasta hacerse amigo de los principales miembros de la oligarquía (se casó con una mujer de la familia patricia de Arístides; sirvió en el regimiento hoplita de Alcibíades, regimiento cuyo ingreso era limitado a las tres órdenes más ricas del Estado). Con ello se modificaron sus opiniones; de un escepticismo completo acerca de la sociedad tradicional pasó a un completo optimismo de que tal sociedad podía ser regenerada mediante la acentuación del valor de sus principales elementos. De ahí las tendencias antidemocráticas, su relación con la dictadura de los Treinta (uno de los cuales fue Critias, pariente de Platón), su defensa del «idealismo». Su condenación podría entonces explicarse como una consecuencia de tales relaciones políticas. Estas tesis, aunque tocan algunos aspectos reales de la cuestión socrática, tienen, empero, el inconveniente subrayado antes de que ofrecen el flanco a varios previsibles ataques; por ejemplo, el que consiste en preguntar qué conexión podría establecerse entonces entre el «Sócrates real y humano» y la influencia intelectual ejercida por el filósofo sobre tipos tan diversos de pensadores.
Junto a las interpretaciones indicadas hay otras que se refieren a las actividades filosóficas de Sócrates. Según R. C. Lodge; estas actividades fueron tres, y cada una de ellas ha dado lugar a una distinta interpretación: la actividad crítica, según la cual Sócrates se limitó a preguntar y a analizar, sin pretender dar soluciones; la actividad ética, según la cual Sócrates se interesó primordialmente por la virtud; y la actividad epistemológica o metafísica, según la cual Sócrates fue el inventor de la definición y «el apóstol del conocimiento racional a priori». En los primeros diálogos de Platón predomina la descripción de las dos primeras actividades; en los últimos, la de la tercera. Pero todas ellas parecen estar presentes en todos los diálogos, revelando con ello en Platón la triple intención de describir el Sócrates histórico, idealizarlo y prolongarlo.